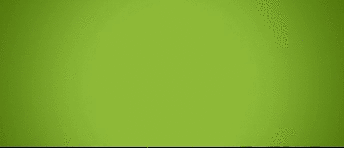“El hombre, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. Sólo será después, y será tal como se haya hecho.”
Jean-Paul Sartre (1905-1980); de su conferencia en la Salle des Centraux: “El existencialismo es un humanismo”, 29 de octubre de 1945.
En el cine argentino de los años 60 abundaban las películas con buenas intenciones, encuadres inexplicables, más sombras que luces, actores como estatuas, miradas perdidas y silencios que insinuaban profundidad y caían en el tedio. Uruguay-Argentina, el debut de “la era Sampaoli” –esa curiosa manía de convertir una profesión siempre inestable en gesta histórica– fue algo así. Un intento fallido, un largo bostezo.
Hasta que una escena aislada logró el milagro: rescatarnos del bodrio perfecto. Como Marlon Brando en el papel de Jor-El, padre de Superman, en la versión de 1978 dirigida por Richard Donner. Brando se llevó cuatro millones de dólares por poner su rostro trágico y esa hipnótica voz durante unos minutos, antes de Christopher Reeve, su fama, el maldito caballo y la silla de ruedas. Bravo.
Messi-Brando arrancó desde muy atrás y picó como esos autos sport que alcanzan los cien metros en tres segundos. Más de treinta metros llevándola pegada a su pie izquierdo a más velocidad que cualquier otro sin pelota ni marca. De otro planeta. A sus marcadores el espanto se les notaba en el cuerpo, rígidos, manoteando el aire como ciegos. El genial intento terminó en nada porque Argentina, justamente, es eso: un equipo sartreano, entre el ser y la nada.
El discurso de Jorge Sampaoli tiene el mismo tono monocorde de Bielsa pero carece de ingenio para deslizar, como él, frases que provoquen el éxtasis de sus fanáticos. Su gran mérito es plantarse frente a la prensa y contestar todo, evitando la ironía forzada de Bauza, la mirada desconfiada de Barros Schelotto o el análisis de lo que nunca pasó, como suelen hacer Diego Cocca y más de un político con cara de piedra. Su carrera exitosa en Chile, su paso por Sevilla y el interminable culebrón de su salida le dieron cierto prestigio y un aura de sabiduría que parece provocarle más agobio que orgullo. Una imagen que, al menos desde que asumió, lo ha puesto a cubierto de la crítica salvaje, el deporte que más nos gusta y mejor jugamos.
Es un obsesivo, lo define el mundillo futbolero como si se tratara de una virtud envidiable. No mienten. Se nota que más allá de comprensibles sobreactuaciones para sostener el personaje, Sampaoli vive para su trabajo. Lo hacía cuando dirigía gratis y hasta trepado a los árboles en modestos clubes y lo hace ahora, con un contrato european style que le asegura dos pares de millones en moneda fuerte.
En un tiempo con ideas de baja intensidad, donde la ilusión pasó a ser la mercadería de mayor demanda, Sampaoli encarna, lo haya buscado o no, el sueño del cambio, el pase mágico que nos regrese a la cima del mundo, nuestra casa. Tres centrales, laterales volantes con ida y vuelta que cubran las bandas, medios con buen pie, mediapuntas, delanteros y todos al ataque. Difícil no comprar una oferta tan atractiva.
Sampaoli fue un zurdo habilidoso sólo conocido en la liga casildense; y Sebastián Beccacece, su joven escudero, un 4 amateur con proyección que un día sintió que lo suyo era la teoría, no la práctica. Ninguno de los dos viene del PTDT –partido tradicional de los directores técnicos–, futbolistas conocidos que, ya veteranos, decidieron sentarse en el banco y conducir. Son, en el argot interno, tácticos; estudiosos, cultores del detalle. Historias similares a la de Bielsa, rústico central que no pasó de jugar un puñado de partidos en la primera de Newell’s.
Pese a sus tatuajes, su gusto por el rock and roll cuadrado y su personalidad esquiva, su estética en el juego es bastante sofisticada, con dibujos audaces, movimientos verticales, presión sostenida y resultados milagrosos. ¿Qué podía fallar?
Bueno, algo falló. Porque Argentina jugó muy mal. Tuvo la pelota siempre –el porcentaje de posesión fue abrumador: 79,5%– pero nunca supo qué hacer con ella, salvo romper todos los récords en pases laterales y hacia atrás o buscar la lámpara para frotarla a ver si el geniecillo los salvaba. Ya vimos esa película. La misma historia y los mismos actores con directores de estilo diferentes: Sabella, Tata Martino, Bauza, y ahora el eléctrico calvo de Casilda.
Sincero hasta la autoflagelación, Sampaoli me dejó con la boca abierta cuando, en plena conferencia de prensa, confesó: “No esperábamos que Uruguay jugara tan atrás. Hay que preguntarse cómo hacer ante estos rivales que reducen tanto los espacios, e insistir por el camino de la profundidad aunque no haya tanto lugar”. Glup.
No estaba en los planes. Ajá. Tampoco recibir un gol al minuto, que uno se desgarrara y otro fuera expulsado. Pero todo puede pasar en la dinámica de lo impensado, diría Panzeri; y es esa incertidumbre lo que convierte al viejo invento de los ingleses que aburría a Borges en algo apasionante. Si los entrenadores cobran fortunas, querido Samp, es para prevenir problemas, no para comentarlos con asombro después. Ay.
Di María fue infalible: desbordaba y sus centros caían en cualquier lugar menos donde debían. Acuña, zurdo, jugó muy incómodo por la derecha, Dybala le hacía la venia al jefe Leo y no sabía dónde ponerse, y el pobre Mauro Icardi de Wanda, firme como una estaca clavada en el área, no erró goles como Higuain porque casi no la tocó. El final fue amistosísimo, un pacto entre caballeros satisfechos con el resultado ajeno y la nueva tabla. Un bochorno.
De local y contra Venezuela, el último de la tabla, habrá que ganar, jugar bonito, secarse el sudor de la frente y perder los miedos. ¿Qué puede pasar después? ¿Será pasaje a Rusia o la gran Nueva Zelanda? Ah… no lo sé, compatriotas.
Antes de preguntarnos más cosas, no estaría nada mal saber dónde diablos está Santiago Maldonado.